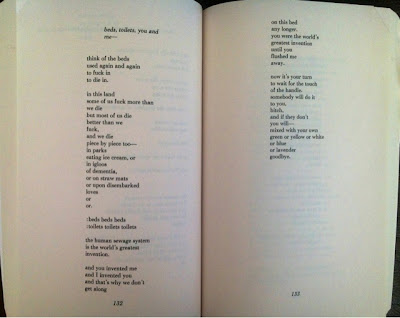Cuando
tu estancia en el hospital mental sobrepasa un semestre, no sucede simplemente
te suelta el psiquiatra con prescripción lista y en mano, bajo la bendición del
psicólogo y la venia de los enfermeros, no.
Te asignan una persona encargada de
“seguirte” para completar el trabajo. A esa persona le llaman
oppfølgingstjenesten o algo así como el servicio del seguimiento (un follow up)
y en tus días de paranoia puedes llegar a creer que de verdad te están
siguiendo y te parece ver a esta persona en todos lados y evitas contarle mucho sobre ti; aunque luego hay días soleados y aceptas en salir a tomar café con ella y le cuentas que a
veces te da por llorar porque es otoño, pero que ya no necesitas tantas
pastillas, ya no las quieres tomar.
En
realidad, creo que no necesito que nadie me siga ni me cuide. Me cuida mi gato
y me sigue la secuencia que guardo de los días registrados en distintos
lugares, no puedo escapar de ellos aunque los adormezca, están siempre ahí, los
diarios, el calendario, el Facebook y hasta las facturas. Me siguen las fotos, la música, las películas, todo es una continuación desde que salí del hospital.
A pesar
de que ya hace meses que dejé el hospital, Laila es la asignada para seguirme y
me sigue hasta ahora con sus ojos azules y bien abiertos. A veces la llamo y le
digo que no es necesario que me siga, entonces no la veo por varias semanas,
pero sucede que otras veces le envío un mensaje diciéndole “Cómo estás? Estás
muy ocupada esta semana?” y es cuando Laila intuye que es posible que me esté
yendo a la mierda en ese mismo momento y me contesta de inmediato, me pone un
smiley y hacemos una cita.
Laila
viene a mi casa y siempre me sonríe, me abraza. Yo le tengo cariño a pesar de que mire el piso de mi departamento que a veces brilla,
pero hoy lo vio con manchas de pintura. Supongo que lo anota en su reporte:
manchas de pintura, pelo de gato, olor a limpio, ropa lavada, botellas vacías
imagino que anota todo lo que ve en cada visita.
Cuando
el otoño empieza a retorcerme, le digo que es mejor que nos encontremos afuera
y me encuentro con Laila en cualquier parte, en un parque, un café o en la
parada de algún autobús que no he logrado tomar.
Lo que
me resulta curioso es que Laila tiene a cargo a varios pacientes psiquiátricos
a quienes ayuda y hasta defiende y sin embargo, cree en extraterrestres, en las
energías del universo, en los cristales y en los shamanes. Yo le digo que estar
sin pastillas a veces se siente bien, pero cuando se siente mal se siente malísimo y lo
peor es que te dan ganas de comer mucha azúcar. Ella me dice que hay cuarzos
que te dan balance y que la meditación ayuda.
Creo
que es mejor que me suba la dosis de cuarzos de colores a que me induzca a
subir las dosis en miligramos que me da el médico con santo y sello.
Laila
me dijo hace poco que cree que el viento de otoño que desprende las hojas de
los árboles nos va desprender de todas nuestras cargas, yo la escucho y sonrío. A veces
creo que Laila ya ha dejado de seguirme y desde hace algún tiempo soy yo quien la viene siguiendo a ella.